Ediciones Destino S.L. Barcelona, mayo Colección Áncora y Delfín n.º 506. Tapa dura con sobrecubierta. 233 páginas. 21 × 13 cm.
Cuentos.
Treinta y un cuentos precedidos de un interesante Prólogo que antes, agosto 1968, había sido conferencia leída en la Universidad Internacional Menéndez-Pelayo, con el título de «Teoría larga para escribir relatos cortos». Los ocho cuentos primeros son inéditos, el segundo se titula “Teoría de Carmen”; el noveno, “La Mecedora”, —ya se ha dicho— fue publicado como cierre de Mortal y Rosa; los veinte y dos restantes son los diez de Las vírgenes, 1969, y los doce de Tamouré, 1965. Umbral se repite.
Prólogo
PARA MÍ, el cuento es a la literatura lo que el vacío a la escultura o el silencio a la música. El cuento, modernamente entendido, es lo que no se cuenta, es como esa máquina de fotografiar ausencias mediante la cual los americanos —supongo que son americanos— pueden obtener la imagen de un automóvil en un aparcamiento media hora después de que el automóvil haya desaparecido.
Se ha dicho, y bien fácil es decirlo, que el cuento está o debe estar más cerca de la poesía que de la novela, más cerca de la épica que de la novela. Efectivamente, el cuento no debe escribirse para contar algo, ni tampoco para no contar nada, sino precisamente para contar nada. A este punto de aparente gratuidad ha llegado la narración corta, el relato breve, hoy día, en España y en el mundo. El cuento es un perfume, un vacío transitorio, un paréntesis. Un buen cuento debe contar un transbordo de Metro, esos de cinco minutos que invierte un hombre, cualquier hombre de la calle —o, más bien, de debajo de la calle— en pasar de un andén a otro del ferrocarril subterráneo. Al cuentista no debe importarle de dónde viene ese hombre ni adónde va. El novelista, por el contrario, tendrá que contarnos todo lo anterior y todo lo posterior a ese cotidiano transbordo subterráneo, pasando por alto el transbordo o resolviéndolo en dos líneas. Pues bien, cuentista es el escritor que puede llenar cinco, diez o quince páginas, contándonos precisamente el transbordo y nada más que el transbordo, interesándonos en él y sin recurrir, por supuesto, al truco final de que el viajero pierda el Metro o se suicide arrojándose a la vía.
El concepto de cuento, como el concepto de novela, ha evolucionado mucho desde las formas tradicionales. Es más, yo creo que es la evolución del relato corto la que ha influido en la evolución novelística, y casi todas las novelas de estos últimos años están escritas con técnica de cuento o mediante la aliteración de diversos cuentos. La influencia del relato corto en el relato largo es ahora evidente y poderosa —aunque no sé si esto se ha visto bien—. El escritor de cuentos es al novelista lo que al investigador el médico o al técnico. El relato corto es el género experimental por excelencia de esa experimentación constante, gratuita y fortuita del cuentista, nacen los grandes hallazgos literarios que luego son aplicados a la novela, a la literatura grande, y marcan la evolución de esta.
El primer cuento, Teoría de Lola otorga nombre al libro, en Diario de un burgués el escritor dice que lo escribió en 1959, parece extraño pero será así; su inicio nos traslada al Umbral más puro, a lo que con desprecio, algunos han llamado «prosa sonajero».
Teoría de Lola
En la mañana neutra, en el hogar bombardeado de silencio y dudas matinales, entre la hoguera blanca del lecho y el farallón triste de los libros, el cuerpo desnudo de Lola, como una organización de manzanas, como un sistema femenino conseguido mediante la programación coherente de una cosecha, con músculos como melocotones dóciles al movimiento del brazo, de la pierna. Lola va, viene, se hace café, entra en la cocina, sale de la cocina, abre el grifo del baño, cierra el grifo del baño, se prepara una ducha, se prepara una tostada, enciende un cigarrillo, lo fuma con amargura, no se lo quita de la boca porque tiene las manos ocupadas, guiña un ojo por el humo, y en el ojo guiñado se le concentra una porción de noche, de sueño, de mal sueño (mucho whisky anoche, y me acosté muy tarde, qué cabronada).
Antes o después del café, mientras el gas arde en la cocina como una llama en el bosque o un espíritu en la nada, el Che mira desde su póster el desnudo de Lola y ya el agua de la ducha viste su cuerpo de espléndidas desnudeces, desnuda su cuerpo con lamés de oro, plata, rosa y blanco. Una cabeza maya, de un extraño salmantino, de una aldeanía tosca y grácil, dura y culta, un cuerpo de cuello más gracioso que largo, toda la elasticidad de los hombros, toda la rebeldía no fatigada de los senos, toda la alfarería girante y melódica del vientre y las caderas y las nalgas, el adobe estilizado de los muslos, el agua corriendo entre vegetaciones adolescentes —ay adolescentes— hasta los pies desnudos, seguros, bien hechos, recortados, de oro.
Pero el tipo estuvo pesado anoche en el club. Primero tenía un vago prestigio varonil que le conferían las llamas de las velas, el acento recién llegado, la novedad de la camisa. Un cielo de camisa, Peter, le decía el unisexual del grupo.
El club. El funeral mundano de las velas, la liturgia dorada de la música, la palidez trasnochada del terciopelo rojo. Y ese descubrimiento masculino de cada noche. O el café lleno de mujeres desnudas y mendigos. O las tabernas de una bohemia tardía, con muchos ciegos jugando al dominó a tientas y muchas viejas actrices cenando la sopa envenenada del desempleo. A medianoche, al tipo se le había acabado todo. El interés, la conversación, el apresto de la camisa y la novedad de la voz. A medianoche, al tipo sólo le quedaba una mera necesidad de hacer el amor, una necesidad casi mingitoria, vil, pequeña, filosófica.
Una cosa de urinario más que de novela.
No reeditado.
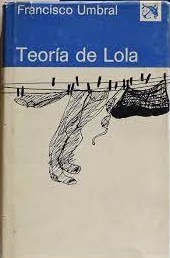
Deja una respuesta