Espasa-Calpe S.A. Madrid, diciembre 1978. Rústica, tapa blanda. Bolsillo. 246 pági17x 11 cm.
Cita. La palabra no es una etimología, sino un puro milagro. Ramón G. de la Serna.
Prólogo. De Gonzalo Torrente Ballester, extenso.
Ensayo.
«A Gómez de la Serna lo descubrí muy pronto, de adolescente, y desde entonces constituye una fuente inagotable para mí.»73. En algún sitio lo retrata como,
«de alma fina y corazón esbelto». «Ramón fue el primer escritor que metió literatura en los periódicos … De él venimos todos, gremialmente, porque gracias a sus greguerías los directores descubrieron el sabor de aquello y esa cosa insólita de que al público le gustaba.»74
Tras Larra, Lorca, Valle-Inclán, Lord Byron y Delibes, Umbral opta por un escritor por el que siente admiración y que deja huella en su literatura, Ramón Gómez de la Serna, escritor puro y total, autor inclasificable, señor de la metáfora y de la frase, difícil de leer, entre surrealista y vanguardista, Umbral ya le había homenajeado describiendo su entierro en las últimas páginas de La Noche que llegué al Café Gijón. Las semblanzas de Ramón en, Las palabras de la tribu y en Los alucinados son magtníficass, este libro también lo es.
El entierro de Ramón en La Noche que llegué al Café Gijón lo cuenta así,
EN LA PLAZA de la Villa había motoristas de gala, un grupo grande de curiosos, todo el aparato de un gran entierro. Si has trabajado toda tu vida en libros que nadie ha leído y no has sido mal chico ni has dado disgustos políticos, al final el Ayuntamiento te pone guardias de gala en el entierro.
Aquello era una farsa de popularidad póstuma. Hacía muchos años que Ramón no era popular. Lo mejor de él, lo más radical, queda en «Páginas de mi vida» y «Nuevas páginas de mi vida», y en el «Diario póstumo». Es el escritor que se ausculta a sí mismo, que anota día a día el paso de la muerte por su corazón, la presencia de ese extraño que es uno mismo convertido en viejo. […]
El féretro aparecía rodeado de flores, coronas, llamas y atriles. Atriles, sí, porque la Banda Municipal iba a tocar. Apareció un hombre menudo y bien vestido. Era el músico mejicano Agustín Lara, que no sé qué hacía allí. Saludó como en una ceremonia virreinal y luego se subió a una tarima. Y dirigió a la Banda en una interpretación del chotis «Madrid». Había plumeros, señoras, guardias y escritores. Daba un poco de vergüenza. La cosa no dejaba de ser un tanto ramoniana y acumulativa, como una broma fúnebre de un falso casticismo. Luego bajamos las escaleras tras el féretro, hasta la calle. Fui en coche con alguien al cementerio, al otro lado del río. Creo que es la Sacramental de San Justo, donde también está enterrado Larra. A Ramón lo pusieron con Larra. El cementerio está en una colina y sus cipreses arden muy cerca del crepúsculo. […]
Hacía un frío morado, atardecido y con viento. Comprendía yo, de vuelta ya del cementerio, paseando solo por las calles de Madrid, disfrutando esa cosa confortable que tiene la ciudad cuando se viene de entre los muertos, que con Ramón había terminado (en realidad había terminado mucho antes) no sólo una manera de escribir, sino incluso una manera de estar en el mundo. Desde muy pequeño había soñado yo la literatura como Arcadia, como mundo aparte del trabajo, de la política, de los conflictos familiares, incluso. El escritor, para mí, había sido el hombre aparte que no se mancha con la vulgaridad del mundo. En Ramón había encontrado esto confirmado como en nadie, y de ahí la atracción que ejerció sobre mí. Pero pronto aprendí que no, que el escritor está entretejido a la sociedad, a la vida y al mal como los demás hombres, o en mayor medida.
Con Ramón moría mi sueño arcádico, que realmente había muerto mucho antes. Él, Ramón, llevó ese sueño más lejos que nadie, con obstinación infantil. Lo llevó casi hasta la vejez, pero le había costado mucho dolor. Quiso hacer de Madrid la isla de oro de su nostalgia maternal del mundo, pero el Madrid que le enterraba aquella tarde era un Madrid hosco, frío, hueco, con un absurdo y momentáneo revuelo de plumeros, coches, músicas y gentes que se agitaban en torno al cadáver de un escritor desconocido.
¿Para qué insistir en la literatura, entonces, me preguntaba yo, sin esperanza ya de que la literatura fuese la salvación de nada, sino el más mediocre compromiso con la historia? Había que empezar donde él había terminado. En el desencanto.
No reeditado.
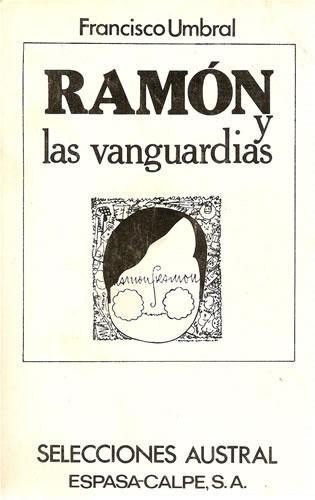
Deja una respuesta