Editorial Argos Vergara
S.A. Barcelona, junio 1980. Rústica, tapa blanda con solapa. 328 páginas. 20 × 13 cm.
Cita. Inmensos bosques de coníferas y helechos arborescentes cubrían los continentes, purificando la atmósfera de anhídrido carbónico. (Introducción a la prehistoria. De mi enciclopedia infantil)
Novela mágica.
El realismo mágico y la intemporalidad de los hispanoamericanos iniciado por Rulfo con Pedro Páramo se puso al día en los setenta con Cien años de soledad de García Márquez, Nobel en 1982.
Umbral no es menos, domina todos los registros de la prosa, también ese realismo mágico y nos lo demuestra en un libro de lectura lenta.
Los helechos arborescentes son retazos discordantes y esperpénticos de la historia España —desde la guerra de los comuneros y las guerras carlistas hasta la guerra civil— narrados por el intemporal, pícaro y monago Francesillo desde un burdel de Valladolid gobernado por «La Formalita» en donde habitan el moro Muza y Doña Laureana, un poco marquesa, vieja, un poco viuda y enlutada. En la casa-palacio de la abuela Francesillo será Paquito.
Todas las guerras son la misma guerra, la misma violencia, el mismo dolor. Por la casa de putas pasan desde Quevedo hasta Zorrilla, Azorín, Zumalacárregui y Núñez de Arce, también, el Caballero del Verde Gabán y Estebanillo González, por supuesto, falangistas, por supuesto, Millán-Astray.
No hay héroes, pero sí heroínas: la Camioneta, alta de esqueleto desencajado; Carmen, la Galilea; doña Nati de clientes fijos, notarios ilustres y delfines viciosos de grandes familias; la Cantarina, frutera viuda y fea; la Gilda, veterana de la casa, bizca revirada, rubia teñida, aquilina y gritona; la Peseta, meretriz no fija; Clara, mora, gallega y cosa rara que llegó en la segunda guerra carlista. Ofelia vino con la guerra de Cuba, también aparece Criselda que hace el amor con una heroína.
INMENSOS bosques de coníferas y helechos arborescentes cubrían los continentes, purificando la atmósfera de anhídrido carbónico, y el lechero de la caída de la tarde pasaba con su carro de fuego y el jaleo de la leche sonando fresco dentro de los cántaros, y yo me quedaba en suspenso, mirando quieto a la nada de la calle, a la calle de la nada, en un resol tardío, que era cuando pasaba el moro de Franco, el moro de la guerra, el moro Muza, con sus grandes bragas hasta las rodillas (los chicos de la banda decían que hacía sus necesidades dentro de las bragas caqui, y que lo llevaba todo allí, oloroso a letrina y heroísmo), y con su turbante de moro Muza, que tenía prendido un escudo de España, un escudo de Alá, una sangrienta luna y el retrato de carnet de una valenciana que le había querido mucho
—¿Españolito decirme mí casas de las niñas?
Y españolito decirle a él las casas de niñas o de putas, pero eso fue la primera vez, cuando me dejó una moneda de cobre, una perrona de diez céntimos, del color de su mano, oscura en la palma más clara, la perrona, y luego se repitió la escena y la pregunta, porque el moro no veía que el españolito era el mismo, el que estaba allí, sentado en el apoyo de la esquina, a la luz de dos calles, dubitativo como después toda la vida, entre dos iluminaciones, hasta que por fin empezó a conocerme y reconocerme y ya se limitaba a dejarme una perrona y una sonrisa, sin preguntarme nada, porque había aprendido el camino (clara sonrisa oscura de otra raza, que me estremeció como en el cine).
Por fin, una tarde me tomó de la mano, vestido de monaguillo como yo estaba, y no me dejó en el borde revuelto y maldito del barrio de las putas, sino que me adentró con él en el laberinto, y decía que, si yo estaba así vestido porque era alguna fiesta cristiana, yo también soy cristiano, mira, nos bautizó Franco a bordo, y me mostraba un escapulario con el Sagrado Corazón de Jesús, abarquillado, que se sacaba del pecho como si se sacase su propio corazón.
—No, no es fiesta, bueno, sí es un poco de fiesta, o sea en la parroquia, la novena de San Miguel.
—¿Dónde San Miguel?
Y el moro se adentraba en el barrio de las putas, con su turbante prendido de mil cosas, en el que se posaba algún vencejo sucio y enfermo de última hora, con su mirada entre borracha y perspicaz de moro Muza, con sus bragas enormes, crujientes, olorosas y quién sabe si cagadas, o en todo caso orinadas, y conmigo de la mano, vestido yo de monaguillo de lujo, ropones y hopalandas que don Luis, el coadjutor, había sacado para mí de los arcones más antiguos y musicales de la sacristía.
Pero yo llevaba el pelo pelado al cero, por el piojo verde, y me hubiera gustado completar mi hábito de monaguillo cristiano con un turbante sarraceno y la sangrienta luna que ponía púrpura en el blanco vendaje del moro Muza, a más de una huella de sangre seca que llevaba en la sien, herida que, según decían ya las putas, era causa de su baja en el frente, su estancia en la ciudad y su ocio oriental que había provisto de huríes de Salamanca, de Burgos, de Valladolid, de Ávila, de Herrera de Pisuerga, de Mansilla de las Mulas, provincia de León, y de Medina del Campo, que era de donde venían las putas más finas, sentimentales y medievales a la capital, arrojadas de la merindad por Isabella Católica y doña Pilar Primo de Rivera, que llegaron una tarde en un camión de la maquila requisado por los falangistas.
El Libro, en su final, tras la victoria de los nacionales y Te Deum parece que vuelve a una racionalidad esporádica, pero tampoco, Franco es una momia.
Comprendí que era mi momento. Bajé o subí larguísimos peldaños alfombrados. Tres o cuatro. Di unos pasos hacia Franco, no sé si muchos o pocos. Nadie le había mirado nunca tan de cerca. De pronto me vi ante sus ojos vacíos, claros, oscuros, inexpresivos, minerales y blandos al mismo tiempo. Acababa de ganar la guerra civil y era ya un anciano de cien o doscientos años, con todas las taraceas de la edad y la enfermedad en su rostro mínimo, embalsamado por una luz que no era del cielo ni de la tierra, y como enchufado todo él a cables de sangre y tornillos de calambre, fósil y máscara, mito y momia, tótem y tabú, viejo viejísimo. Como una garra le tirase del cuello y del rostro, desde dentro del pecho, crispando su palidez de cuerdas y verticalidades. Podía ser un anciano levísimo o una momia de hierro. No sé si dije, en un grito del tamaño de la música, o murmuré para mí mismo:
—Pero este hombre está muerto.
No reeditado.
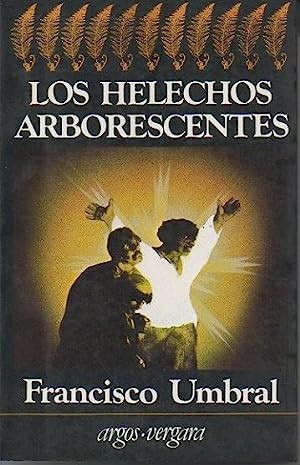
Deja una respuesta