Editorial Grijalbo S.A. Barcelona, marzo Colección Narrativa 80 nº 2. Rústica tapa blanda. 209 páginas. 20 × 13 cm.
Cita. El latín es sagrado, el trigo es sagrado. Ezra Pound.
Novela. «Libros de infancia y provincia»
Algadefina, síntesis de Algadefe, pueblo leonés cercano a Valencia de Don Juan de remoto origen familiar y Josefina.
«Las ánimas del purgatorio es la novela de una tuberculosis que yo tuve a los veinte años. Un año, una enfermedad, una cama, una tuberculosis, y parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Hay un ritmo, un tempo muy lento, muy minucioso, todo se trata con mucho detalle y mucho primor: hay muy poca acción, pero muy significativa y muy cuidada».
La tía Algadefina es la tía Josefina, hermana menor de May fallecida en 1928 con dieciocho años. Umbral no la conoció, pero Josefina/Algadefina estaba presente en casa, en los recuerdos, en los retratos y fotos, en las conversaciones, en su ropa que todavía ocupaba algún cajón, era una más. El libro es la idealización erótica y ensimismada del joven Umbral, de Francesillo, por la tia Algadefina, un personaje familiar y proustiano que volverá en otros libros, El fulgor de África y Las señoritas de Aviñon.
El recuerdo del cuadro “Las ánimas del purgatorio” en la cabecera de la cama del adolescente de Umbral, «cansado de cuerpos desnudos de mujeres», lo mencionaba el autor en el libro anterior, ahora lo aprovecha para, a través de él y de sus evocaciones, contar con lentitud la historia de Francesillo que, tuberculoso y encamado, narra e inventa ensoñaciones quizás reales, quizás irreales. Más bien mágicas.
Por la habitación de un Francesillo de veinte años, que se niega a estudiar Derecho Administrativo y a preparar oposiciones, pasan de visita: la abuela, dura matriarca; el doctor Arapiles que recomienda reposo y alimentos y que, «nunca me dice si estoy mejor o peor»; cadetes fantasmales que no entienden las preguntas de Francesillo; sus amigos, Isidorito Latarce, fumador y chico fino que iba para cura; Federico Lasalle, romántico de Escuela de Artes y Oficios, novio formal de obreras ferroviarias del barrio de Delicias e informal de señoritas bien; Alejandrito, hijo único tardío, caprichosito y cobarde; tartamudo, triste y divertido. Llegan novias fugaces como Betsabé Caravaggio, «el culo de Betsabé era el mapamundi con sus dos hemisferios», o Estrella, remota y proletaria, niña andrógina y bizca, costurerita guapa, con el destino de su ojo desviado. También acuden las amigas de mamá y de las tías como Luisa Lammenier, «de las Lammenier de toda la vida», de oro y crucifijo, soltera y virgen, experta en masturbar cadetes, pide polvos de talco para el interior de sus escocidos muslos; doña Hungría del Pazo de Ulloa, ferretera, «viuda de legendarias viudedades con señorío de velo y luto» y Eugenia Primo, modelada de orgasmos de cilicio, de eternidad. Gran libro.
«La madre es todo, cuando falta la madre». El libro termina con una carta de Francesillo a su madre muerta anunciando su mejoría y su vuelta a la calle, al Campo Grande, con un libro bajo el brazo.
LA TÍA ALGADEFINA, el retrato de la tía Algadefina, la foto oval, ampliada (las pompas y circunstancias de la casa ya no daban, por entonces, se conoce, para un óleo de aficionado local), la tía Algadefina, desvaída por la ampliación fotográfica y por la muerte adolescente o casi, con la melinita garçon (la cedilla tan arcaizante en castellano era como la horquilla fresca y frívola de ese peinado), los ojos un poco atónitos, grandes, exteriores, y la gracia inevitable y no excesiva de la poca edad, el mentón puro, el largo cuello y el descote cuadrado del vestido de cuadros, todo como una última voluntad involuntaria del cubismo no analítico de unos años antes, que empezaba a llegar a nuestro país y nuestra moda, a los estampados de nuestras tías. La tía Algadefina.
Había salido, sin duda, con los cadetes más rubios de la Academia de Caballería, había tenido toda la época posada en su pamela de paja o de encaje, como un ramo falso de flores/frutas verdaderas, y se había intercambiado postales de grafismo picudo (ello y ellas escribían igual) por el reverso. Postales épicas y costumbristas de la guerra de África, unos mozos con gloria de dril de Alhucemas, el desastre de Annual, el barranco del Lobo o una morita de velo y picardía arisca, coloreada en anilinas por el sobre sepia de la foto.
Algo así.
La tía Algadefina, su retrato de muerta (par del retrato del abuelo consumero y místico, en igual orla fotográfica, con igual marco negro y excesivo, como un luto de madera). La tía Algadefina, a la que descubrí de pronto, tras una vida viéndola en su sitio, sin verla, a la que descubrí a mis veinte años (tantos que ella había muerto), a mis veinte años tuberculosos, enamorados e interiores.
Fue como un susto desde dentro, como el susto que me daba alguien dentro de mí, encontrarme aquella mañana con el retrato de la tía Algadefina, al entrar errabundo y en pijama en la habitación azul, de un cuadrangular no riguroso, con superpuestos azules de humedad, tiempo y retoque sobre el primer azul natural y profesional de los pintores de paredes. Calendarios de un modernismo azul, juegos de té azules en el aparador y láminas azul/ceregumil, recortadas de Blanco y Negro (generalmente gitanas de Romero de Torres y toreros de Zuloaga) enmarcados con cristalito. La tía Algadefina, de pronto, me gustaba, me gustaba mucho, era como la hermana muerta antes de nacer uno (cisa que nunca había ocurrido y que daba mayor verosimilitud al asunto). Era como otra mamá (loca en un lejano loquerío) a la que podía amar con amor de hombre de veinte años, porque no era mamá y porque estaba muerta. La tía Algadefina había vivido, había yacido su tisis y su fiebre en la alcoba italiana de al lado (puertas de madera y cristal de flores menudas), como en su nicho, ya, de premuerta, y de todos modos se había muerto, porque entonces se moría uno, una, de esas cosas, por más que una legión de cadetes uniformados de domingo le estuviesen escribiendo a una postales de amor sin quitarse los guantes blancos de la gala, estorbados en su caligrafía por el sable dorado y enorme que llevaban al cinto, un poco bajo, y en cuya empuñadora les daba el codo izquierdo.
No reeditado.
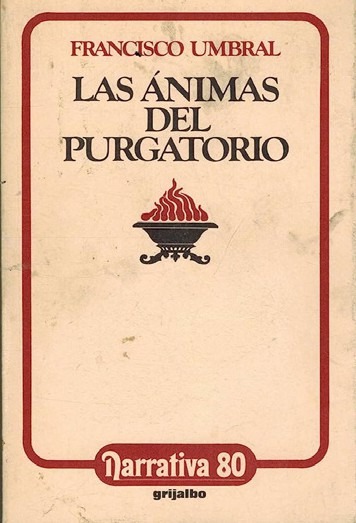
Deja una respuesta