Seix Barral S.A. Barcelona, marzo Colección Biblioteca Breve. Rústica tapa blanda con solapa. 192 páginas. 20 × 13 cm.
Dedicatoria. A mi madre.
Cita. Peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Rubén Darío
Novela. «Libros de infancia y provincia».
Portada en sepia, novela en sepia de un antes escuchado o intuido.
Valladolid, presagiada, el Campo Grande, el río Esgueva, la Academia de Caballería, el Bar Cantábrico.
Siglo xx, años 20, la casa, un palacete, el de los Hernández lleno de bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas, hermanos (Cayo y Carlos Manuel), hermanas (Ascensión y Paquita) y tías, sobre todo tías.
Protagoniza la novela el intemporal Jonás el bastardo que se siente y se sabe literato y que duda si su madre es la minuciosa tía Clara o la intelectual tía Algadefina, que tiene tos; una cariñosa Afrodita Anadiomenes, totem y tabú, no nació del mar pero, «se paseaba por la casa desnuda, hacía las labores, limpiaba los cuartos de baño, sacudía las alfombras, cantaba por las mañanas y se asomaba por las tardes al mirador de las criadas … por si pasaba algún soldado».
Novela rara, entre la crónica azul de la memoria y la desbordante imaginación, también narra un año en donde se detuvo tiempo porque el cadete de caballería Pencos, pretendiente de Algadefina, paró a tiros el reloj de la catedral, en ese año ni nacieron niños, ni murieron ancianos.
Umbral se detiene en el observador Jonás que, fascinado por la síntesis y precisión del Derecho Romano, escribe el Memorial de la familia y de su canibalismo fragmentado en donde los capitancitos de la guerra de Marruecos,
«reventones de heridas y borrachos», son presuntos héroes. El fulgor de África. El libro, en la Segunda Parte, se vuelve evocador. La guerra de África ha terminado, su fulgor y sus resplandores también; los cadetes de la Academia y capitancitos mutilados juegan al mus en el bar Cantábrico; en el palacete de los Hernández, ya vacío, quedan Leonisa, una bisabuela loca y eterna de trenzas de ceniza, la Ino, fiel y díptera, la tía Algadefina, enferma y dulce y Jonás.
Algadefina y Jonás, Jonás y Algadefina reman despacio por el rio, visitan a Cristóbal Colón y viven en un diamante de luz una despedida y un amor inexplicable e inesperado de penetraciones suaves y orgasmos soleados.
De la sagrada selva la armonía. El estilo como seducción. Literatura. Buen libro.
EL APIO como un duende por la casa, el vino discurriendo en lagartijas rojas, los ajos como pedrisco, en toda la cocina, el pimentón en regueros, los caminos brillantes de la sal, como un paisaje ártico, los caminos sencillos del azúcar, casi como una procesión de hormigas blancas, los lagos enlagunados del vinagre, el serpentón del aceite entre las patas de las mesas y las sillas, un desperezamiento verde y lento, el colorido de las mermeladas, blancas, rojas, moradas, rosa, verdes, como un pintor despedazado, el espeso canal del chocolate, fluyendo hacia su propio grosor en oscuras penínsulas de perfume, toda la despensa en libertad, invadiendo la casa, viajando entre las tarimas y las alfombras, volviendo la cocina del revés, desconcertando la tarde sombría con luz verde de loro en aquella casa sin loros. La bisabuela, a veces, cuando la dejaban sola en casa, abría y derramaba la despensa, hacía correr los vinos (de los que algo bebía) por el mundo, ponía en libertad los moscateles. La bisabuela tenía prohibida la despensa por sus hijas, nietas, bisnietas, incluso por las criadas, pero sobre las criadas seguía ejerciendo imperio, de modo que se metían en el cuarto de la plancha, más bien divertidas y contentas, a dejar que la señora comiese y bebiese, derramase las provisiones por el piso, en venganza de tantas prohibiciones. Claro que luego tendrían que limpiarlo todo, pero era más divertido eso que limpiar el polvo donde no había polvo. La bisabuela Leonisa era alta, erguida, seca, con el escaso pelo en bandós blancos, que se le deshacían continuamente, volviéndola más loca (si es que lo estaba) y los ojos atroces, abultados y grandes, acusadores siempre. La boca, en cambio, larga y de labio caído, le caía sin fuerza, con el temblor de la edad, el temblor de la locura o el temblor de la muerte. En la familia se pensaba, desde hacía muchos años, que la bisabuela había enloquecido con la edad, pero quizá fuese que más allá de los cien años, como antes del uso de razón, el ser humano se maneja con otra lógica, con otros valores, con otra óptica del mundo que la comprendida en las edades convencionales, juventud, madurez, etc. Jonás el bastardo, por ejemplo, observaba a la bisabuela Leonisa como a un ser que ha pasado la frontera de la razón temporal (así como el niño no ha llegado a ella), como a una criatura fascinante que se regía por otra lógica, una lógica casi siempre lírica, al menos para él, adolescente que mimaba algunas palabras sacratísimas, y entre ellas estaba lo lírico.
El apio como un duende por la casa, el vino discurriendo en lagartijas rojas, los ajos como pedrisco, y la bisabuela, entre aquella fiesta de locos, bebiendo vino a morro, entrando y saliendo de la despensa, sentándose en una silla a hablar con hijas que ya se le habían muerto, con nietos que no había tenido nunca, o contando sus partos malogrados a una visita que no había ido aquella tarde. Los hijos que más amaba la bisabuela Leonisa eran los que le habían nacido muertos. El pimentón en regueros, los caminos brillantes de la sal, como un paisaje ártico, y la bisabuela Leonisa conversando sombras, acechada quizá (los demás se habían ido, y las criadas ya se ha dicho dónde), por Jonás el bastardo, que estudiaba al ser humano en general y a su bisabuela bastarda en particular. Pero bisabuela Leonisa tenía que tener las conversaciones que nunca tuvo con los hijos no habidos, y las tenía en aquellas raras tardes de vino y soledad, cuando liberaba la despensa y sus especias. Vivía, sencillamente, el revés de lo vivido, vivía lo no vivido, y una despensa derramada y loca perfumaba en torno suyo. En torno de ella. El apio como un duende por la casa.
[….] De la guerra de África llegaban, postales, tarjetas, fotos de teniente con vendaje y estampas de tribus marroquíes, o lo que fueran, un mundo sepia y guerrero, distinto y remoto, por el que se movían, muriendo y matando, los novios y los amigos de las tías. Pero todo eso, que era lo que uno veía en las revistas ilustradas, no constituía sino un anticipo de sí mismo: un día, la guerra, la vanguardia o la retaguardia, llenó la casa de los Hernández: era un continuo ir y venir, entrar y salir de hombres con olor a hombre y geografía, de jóvenes y viejos con una venda en la frente, un brazo de menos y varios machetes en la cintura. Los tres hermanos pedían a los héroes de África que les mostrasen los machetes una y otra vez, machetes que «habían matado moros», y las dos hermanas se enamoraban calladamente, excitadamente de aquellos hombres, por encima del amor de sus tías, como una ola que sobrevienes sobre otra ola. La casa, sí, se llenó de una intensidad de guerrero, de un perfume de moro (a los españoles se les había contagiado), de un color que estaba entre la sangre y el sepia de las viejas fotos.
El Barranco del Lobo, el Desastre de Annual, el año 21, como un año legendario, la Historia viva y caliente, la humanidad violenta y sangrante, sonriente, los guerreros, vestidos de guerreros, que hacían tertulia en los patios de abajo, en los salones de arriba, en cualquier parte, bebiendo coñac, jugando a las cartas, contando sus batallas a las mujeres de la casa.
No reeditado.
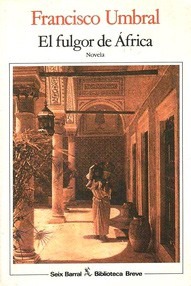
Deja una respuesta