Ediciones Destino S.L. Barcelona, diciembre 1977. Colección Áncora y Delfín n.º 524. Tapa dura con sobrecubierta. 263 páginas. 21 × 13 cm.
Cita. La sintaxis es una facultad del alma. Paul Valery.
Memorias.
Se publicaron 6.000 ejemplares que, según el editor, se vendieron en pocos meses.
«A la vuelta del viaje encuentro las pruebas de La noche que llegué al Café Gijón y me pongo a corregirlo y leerlo con apetito desordenado. Hace un año que lo terminé y quería saber a qué me suena. Muy bien la primera parte. En la segunda quizá se resiente un poco de ensayismo, crítica literaria y reflexión, lo que no estaría mal en otro tipo de libro, pero en esta especie de memorias breves, concentradas y vivas de mi primera época madrileña —primeros años sesenta—, de mi épica literaria de novel, prefiero que primen las cosas sobre las ideas, los personajes, las descripciones y la vida sobre el pensamiento. De modo que he quitado del libro unas cuantas páginas de disquisición literaria y me parece que queda más compensado lo narrativo con lo reflexivo».
El libro, de una prosa rápida no exenta del lirismo de siempre, es un gran libro, también ameno, tiene algo del Retrato de un joven malvado pero aquí Umbral, narrando su vida y sus comienzos en Madrid, consciente del triunfo de Mortal y rosa, transmite confianza plena en sí mismo, se viene arriba y sobrevuela por encima de todo y de todos, sienta cátedra, se reivindica, establece el canon y se convierte en el jefe de la tribu. No será uno más, será macho alfa. Fernando Fernán Gómez, en 1991 escribe, «El escritor Francisco Umbral llegó una noche al Gran Café de Gijón. Una de las cosas que atrajeron su atención fueron los espejos. En ellos se vio aquella primera noche y en ellos no ha dejado de verse; y que se siga viendo por muchos años para felicidad de todos nosotros, los clientes, los espectadores y los personajes de su gran crónica, novela y vida.»
Certeros y atrevidos los retratos de artistas, literatos y demás monstruos sagrados y no sagrados que desfilan por el Gijón y que hoy nadie recuerda. De Cela, uno de sus iconos, dice, “por primera vez tuve una visión directa, rica, importante y variada de la gloria literaria”. Gran libro, necesario para entender a Umbral.
LA primera noche que entré en el Café Gijón puede que fuese una noche de sábado. Había humo, tertulias, un nudo de gente en pie, entre la barra y las mesas, que no podía moverse en ninguna dirección, y algunas caras vagamente conocidas, famosas, populares, a las que en aquel momento no supe poner nombre. Podían ser viejas actrices, podían ser prestigiosos homosexuales, podían ser cualquier cosa. Yo había llegado a Madrid para dar una lectura de cuentos en el aula pequeña del Ateneo, traído por José Hierro, y encontré, no sé cómo, un hueco en uno de los sofás del café.
Toda una vida (o eso me parecía) leyendo cosas sobre el Café Gijón, allá en provincias, y ahora estaba yo aquí, y además venía a leer unos cuentos al Ateneo (y con el secreto propósito de quedarme) o sea que era un viaje literario, y me hubiera gustado que cualquiera de aquellas caras conocidas o desconocidas me preguntase qué hacía yo por Madrid para responder con desgana y énfasis:
—Ya ve usted, que mañana doy una lectura en el Ateneo.
Pero nadie me preguntó nada, claro. A José Hierro lo había leído yo, deslumbrado, en unos tomitos creo que de Afrodisio Aguado, y luego le había conocido en provincias, había participado momentáneamente del remolino lírico, vital y casi belicoso de su vida, su simpatía, su amistad, su inquietud, su prisa y su burla. Era un tipo que me fascinaba y me sigue fascinando. Era el poeta representativo de las generaciones de postguerra y creo que lo sigue siendo. La colisión de gentes en el café era ya cataclismática, todo el mundo saludaba a todo el mundo, los camareros pasaban repetidos por los espejos, en un sueño de humo, y yo no conocía a nadie.
Estuve un largo rato, quizá horas, viviendo aquello, disfrutando aquello, diciéndome para mis adentros, para mi café con leche: esto es el Café Gijón, estoy en el Café Gijón, en el capullo del meollo del bollo, aquí es donde pasa todo. Pero no pasaba nada. Me hubiera sentido completo con sólo ver entrar a alguno de los grandes, a alguno de los míos. Y me preguntaba mentalmente a quién me gustaría ver entrar: ¿a Vicente Aleixandre, a César González Ruano, a Cela? A ver si iba a resultar que aquellos señores ya no iban nunca por el café. Yo no tenía ninguna prisa por volver a la pensión. José Hierro me había dicho que por la lectura me iban a dar quinientas pesetas con descuentos, que era lo acostumbrado, y esas primeras quinientas pesetas madrileñas me parecía a mí que podían dar para mucho, para siempre, para pagar pensiones, tomar cafés en el Gijón, invitar señoritas, quedarse a vivir, comprar libros e ir en taxi a las redacciones de los periódicos. Cuando ya estaba absolutamente lleno por dentro de Café Gijón (tenía delante el reloj del café, caligráfico como un reloj de estación antigua, pero no me sentía capaz de leer la hora), empecé a distinguir y diferenciar a un personaje entre toda aquella acumulación humana de viejas empolvadas, adolescentes cetrinos, señores de negro y pandillas de sábado. Era una señorita que estaba del otro lado de mi diván, una señorita con el cabello recogido en un gran pañuelo, una señorita delgada, de rostro vivo y agudo, blanca como un payasito listo, con la voz un poco americana y muchos mimos irónicos de gesto y manos: Sandra. Luego sabría yo que era Sandra, la hija alegre y eterna del café, novia imposible de pintores, asturiana de Buenos Aires, alma femenina y vivaz de la noche, diablo con las uñas pintadas. La listísima Sandra botticelliana, comunicativa, alegre, triste, burlona y distraída.
Todo esto debía ser hacia mil novecientos sesenta. Parecía como si toda aquella gente fuese a quedarse allí hasta la mañana siguiente, los notarios en sus tertulias, las viejas en sus copas de anís, la gente de pie, a pie firme hasta el alba, los de la barra cada vez más derrumbados sobre ella. El café tenía y tiene un sistema de espejos que, además de hermosearle, permiten verlo todo a la vez, de un golpe y al mismo tiempo. Este sistema de espejos permite hacerse bien la idea de que uno está en el centro literario de Madrid, que Madrid es el centro de España, que España es el centro de, y así hasta el infinito.
Entre los muchos escritores menciona a un desconocido Julián Ayesta y a su libro «Helena o el mar del verano» de 1977 razón suficiente para comprarlo en una edición de Seix Barral, Biblioteca de Bolsillo, lo empecé a leer en el autobús de vuelta a casa, leí varias veces las primeras líneas.
“El dulce de guida brillaba rojísimo entre las avispas amarillas y negras y el viento removía las ramas de los árboles y las manchas de sol corrían sobre el musgo, sobre la hierba suave y húmeda y sobre la cara de los invitados y de las Mujeres y de los Hombres, que estaban fumando y riéndose todos a un tiempo. Y brillaban también las copas azules para el “Marie Brizard” y los cubiertos de postre. Y los lunares de luz —los grandes persiguiendo a los pequeños— corrían sobre el mantel lleno de manchas moradas de vino y migas. Y por la tarde había corrida de toros y los hombres tenían la cara y las mejillas y las narices brillantes. Y también brillaba el café, tan negro con cenizas de puro rodeando la taza”.
Última edición. Ediciones Destino. Barcelona, marzo 2001.
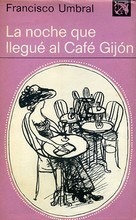
Deja una respuesta